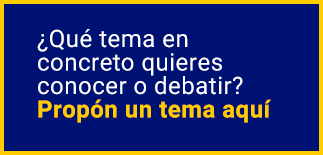De los tulipanes en Ámsterdam al delirio de la South Sea en Londres, la historia de las primeras burbujas especulativas muestra cómo la codicia, el crédito fácil y las promesas exóticas arrastraron fortunas, recordándonos que las finanzas cambian, pero la psicología humana no.
Ámsterdam, primavera de 1636. En los canales zarpan barcos cargados de pimienta, canela y sedas rumbo a Londres y Amberes; en los muelles, estibadores descargan fardos llegados desde Java y Ceilán. Es el Siglo de Oro neerlandés: Rembrandt aún pinta retratos por encargo y las casas estrechas con gabletes escalonados se multiplican a orillas del río Amstel. La ciudad es un hervidero mercantil. Se pagan fortunas por tablas flamencas, por tapices franceses y por especias que transforman una mesa burguesa en un festín cortesano. Ámsterdam no solo es la capital comercial de Europa, sino también su vanguardia financiera.
Aquí se funda la bolsa de valores más antigua del mundo (1602), ligada a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Aquí se experimenta con pagarés, letras de cambio y préstamos estructurados que financiarán guerras y expediciones. En este ecosistema, la especulación es casi un deporte nacional. Como escribió Joseph de la Vega en Confusión de confusiones (1688), al describir a los operadores de la bolsa de Ámsterdam: “Un mercader no vive tanto del comercio como de la esperanza”. Y en ese ambiente, donde el dinero empieza a moverse con tanta naturalidad, germina algo nuevo: un amor casi ritual por un exótico visitante venido de Oriente, el tulipán.
De exotismo otomano a objeto de culto
El tulipán no era una flor cualquiera. Había viajado miles de kilómetros desde las frías estribaciones del Himalaya, cruzando Persia hasta llegar a los jardines imperiales de Estambul. Allí, entre fuentes y pabellones del sultán Solimán el Magnífico, alcanzó su primera consagración. Su nombre procedía, según una etimología discutida, de tülbend, el turbante otomano, por el parecido con sus pétalos cerrados.
Desde mediados del siglo XVI, diplomáticos y comerciantes flamencos comenzaron a llevar bulbos de tulipanes a Europa. Al llegar a los Países Bajos se produjo un flechazo colectivo. El clima templado de los Países Bajos —con sus inviernos fríos y veranos suaves— resultó ideal para el cultivo de una flor entonces rarísima en Europa. Su enorme variedad cromática —variaciones que en aquella época aparecían por azar y que, cuanto más raras, más eran deseadas— terminó por encender la imaginación de los neerlandeses, que iba a transformarse peligrosamente en avaricia.
Tulipanes: la flor irrepetible
Algunos tulipanes, infectados por un virus que alteraba los pigmentos, mostraban vetas rojas, púrpuras y carmesíes sobre un fondo blanco o amarillo. Eran los flamed tulips y no tardaron en convertirse en un objeto enormemente codiciado. Jardineros y botánicos apenas comprendían el fenómeno: lo atribuían a misteriosas propiedades del suelo o a caprichos de la naturaleza. Cada flor con vetas imprevisibles parecía una joya irrepetible.
Así surgió la figura del florista: más allá de un simple horticultor, un comerciante especializado que trataba bulbos casi como si fueran piedras preciosas. Se organizaban exposiciones privadas y se publicaban catálogos ilustrados con tulipanes que parecían miniaturas persas. Tener un jardín con ejemplares raros era signo de estatus, tanto como un cuadro de Frans Hals o una vajilla de Delft.
Edward Chancellor, en Devil Take the Hindmost, apunta cómo el tulipán reunía todas las condiciones para convertirse en un activo especulativo: “Era portátil, divisible, durable durante meses y, sobre todo, enormemente deseado”.
La mecánica del boom
Cada burbuja, y la primera no iba a ser excepción, parte de una idea equivocada que alimenta su valor, y de unos mecanismos que permiten que esa fantasía se articule en los precios. A medida que crecía la demanda, el tulipán dejó de ser solo un símbolo estético para convertirse en un instrumento financiero. En las tabernas de Haarlem, Leiden o Ámsterdam —lugares donde se bebía cerveza fuerte y se discutían contratos entre pintores, comerciantes y notarios— empezó a proliferar un nuevo tipo de transacción: el forward contract (contrato de futuros).
Estos contratos permitían fijar en el presente el precio de un bulbo que se entregaría en la temporada siguiente. Funcionaban casi sin capital inicial: bastaba la palabra dada, a veces asegurada con una pequeña señal. Así, panaderos, curtidores y tejedores que jamás habrían accedido a un jardín señorial se vieron comprando “derechos futuros” sobre tulipanes que ni siquiera habían brotado. Se hablaba de un Semper Augustus —un tulipán blanco con llamas rojas— cuyo contrato llegó a equivaler a diez veces el ingreso anual de un maestro artesano, y que hoy, con cierta ironía, da nombre también a un fondo value gestionado por un discípulo de Buffett especialmente alérgico a las valoraciones exageradas.
Tulipanes: la espiral especulativa
Por si fuera poco este componente psicológico y de misconception —según la conocida radiografía de Soros de las burbujas especulativas—, durante aquellos años la masa monetaria se incrementó de manera muy notable. Lo explica en detalle el economista Douglass French, para quien las burbujas especulativas siempre necesitan del apoyo de la liquidez para prosperar. En efecto, la oferta monetaria en los Países Bajos creció enormemente: el total de florines en circulación pasó de aproximadamente 2,8 millones en 1628-29 a más de 9 millones en 1633-35 y luego hasta 17-23 millones en 1636-38. En paralelo, los depósitos en el Banco de Ámsterdam aumentaron de 5 millones de florines en 1633 a 8 millones en 1638, un incremento del 60%. Igual que los maravedís se multiplicaron durante el episodio de hiperinflación castellana en nuestro Siglo de Oro.
El mercado quedó rápidamente atrapado en una espiral especulativa. En las mesas de las tabernas, rodeadas de pipas y jarras, se firmaban contratos a pluma sobre hojas manchadas de vino. Se revendían antes de la entrega, a un precio algo mayor, una y otra vez, generando una cadena especulativa que apenas necesitaba ver la flor para inflarse. Joseph de la Vega describiría algo similar en la bolsa de Ámsterdam décadas después: un «teatro de esperanzas y temores», donde la mercancía real importaba menos que el precio del día siguiente. Toda burbuja consiste en eclipsar el fundamental.
El crash de 1637
En enero de 1637 —justo antes del estallido— los precios parecían salirse del reino de lo plausible: un solo bulbo podía costar lo mismo que una casa con jardín en la elegante plaza Damrak. Los cronistas, exagerando o no, hablaban de sirvientes que invertían las dotes de sus hijas y de carniceros que vendían sus existencias para entrar en el juego. El tulipán, antes flor persa, se había convertido en una suerte de moneda alucinada, sostenida por la pura expectativa.
El encantamiento duró hasta febrero de 1637 y se deshizo, como ocurrirá en tantas otras ocasiones, tan rápido como había comenzado. En una subasta rutinaria en Haarlem, los compradores —quizá temerosos de unos precios que ya nadie se podía explicar— se abstuvieron de pujar. Fue un gesto leve, casi un susurro de pánico, pero bastó para quebrar la confianza. En cuestión de días, los precios se desplomaron. El precio del bulbo común Witte Croonen se multiplicó 26 veces solo en enero de 1637 para después caer a una vigésima parte de su valor máximo en la primera semana de febrero, lo que muestra cómo la euforia se concentró en apenas un mes, siguiendo el patrón típico de los finales parabólicos.
Los forward contracts, firmados alegremente en tabernas con la esperanza de revenderlos, quedaron sin valor. De pronto, muchos tuvieron que reconocer que no podían —o no querían— cumplir con esas promesas a los precios de locura que habían suscrito.
Codicia, credulidad y contagio social
El golpe no sacudió a todos los Países Bajos por igual. Como demostraron los estudios de Anne Goldgar, el alcance real del colapso fue mucho más limitado que el mito posterior: afectó a un grupo relativamente reducido de comerciantes y especuladores. La mayoría de los grandes mercaderes diversificaba su patrimonio, y el país no entró en recesión. Fue, en el fondo, una crisis de confianza dentro de un nicho muy específico (como la fiebre de los sellos en España), aunque con suficiente morbo para convertirse en mito.
Para Edward Chancellor, lo fascinante no es tanto el tamaño del estallido como el mecanismo psicológico que lo impulsó. El tulipán fue el pretexto: el verdadero motor fue la mezcla humana de codicia, credulidad y contagio social, el mismo cóctel que ha alimentado burbujas desde entonces.
Es por eso por lo que la tulipomanía perdura como advertencia, más allá de sus exageraciones: una fábula sobre cómo el deseo de riqueza rápida puede inflar hasta lo grotesco un objeto sin valor intrínseco (los tulipanes), y sobre cómo la especulación —tan vieja como el comercio mismo— necesita siempre la fe colectiva para sostenerse. Basta que esa fe titubee un instante para que todo se venga abajo.